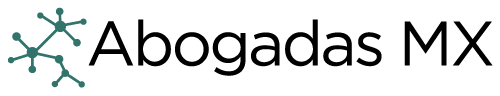Hoy te invito a reflexionar sobre si alguna vez has sentido que, a pesar de tu experiencia y esfuerzo, cuando alcanzas un logro importante crees que fue por suerte y no por tu habilidad. Te preguntas si realmente mereces todo lo que has conseguido o si tus logros son menos impresionantes que los de los demás. Piensa en cuántas veces tu diálogo interior te dice que podrías hacerlo mejor y dar más, porque aún no te consideras “lo suficientemente buena“.
Sabemos que el derecho ha sido una profesión históricamente dominada por hombres, y aunque la presencia de mujeres en puestos de poder ha ido en aumento, muchas abogadas mexicanas aún enfrentamos una batalla interna: el síndrome de la impostora. Este fenómeno psicológico, caracterizado por la inconsciencia de los propios logros, el perfeccionismo, la autoexigencia, el miedo al fracaso, la ansiedad y la autocrítica, puede ser especialmente prevalente en un entorno que sigue siendo mayoritariamente masculino.
¿Qué es el síndrome del impostor?
El síndrome del impostor es una experiencia interna de falsedad intelectual en la que las personas sienten que no merecen sus éxitos y temen ser descubiertas como “fraudes”. Este fenómeno fue identificado por primera vez en 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes. Aunque puede afectar a cualquier persona, las mujeres en profesiones tradicionalmente dominadas por hombres, como lo es el derecho, son particularmente susceptibles.
Según el Termómetro Laboral de OCCMundial (2022), el 76% de los mexicanos han revelado sufrir el síndrome del impostor, y considerando que este síndrome se manifiesta principalmente a través de la falta de reconocimiento de las propias habilidades, es crucial destacar que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, pues enfrentamos mayores dificultades debido a estereotipos de género y expectativas sociales.
¿Cuáles son las condiciones que pueden exacerbar es el síndrome del impostor?
Autopercepción: Este síndrome se caracteriza por una discrepancia entre el éxito externo y la autoevaluación interna, resultando en una subestimación de las propias capacidades pese a las evidencias objetivas de éxito. Es interesante contrastarlo con el popular “efecto Dunning-Kruger”, que se define por la sobreestimación de habilidades debido a la ignorancia. Ambas condiciones muestran cómo las percepciones individuales de competencia pueden estar distorsionadas, pero desde perspectivas opuestas.
Autoexigencia: La autoexigencia es un doble filo. Mientras que nos motiva a alcanzar altos niveles de desempeño, también puede llevarnos a una constante insatisfacción respecto de nuestros logros.
Miedo al fracaso: El miedo al fracaso puede paralizarnos e impedirnos asumir los riesgos necesarios para nuestro crecimiento profesional. Este temor es intensificado por la percepción de que cualquier error confirmaría nuestra supuesta incompetencia.
Altos niveles de ansiedad: El peso de las altas expectativas, tanto internas como externas, puede generar un estado de estrés crónico que sin duda afectará nuestro bienestar y desempeño.
Autocrítica: La tendencia a minimizar los logros y a maximizar nuestros errores, perpetúa el ciclo de insatisfacción y la duda constante.
Perfeccionismo: El perfeccionismo surge debido al desconocimiento de la propia identidad. Debemos entender que el error es parte del camino hacia la mejora.
¿Cómo manejar este síndrome?
Reconocer el problema: El primer paso es reconocer y aceptar lo que se está experimentando, pues identificar estos sentimientos es crucial para poder abordarlos.
Buscar apoyo: Compartir experiencias con otras mujeres y buscar mentoría puede ser de gran ayuda. El apoyo de colegas y mentores permite una perspectiva externa y valida los logros de manera objetiva.
Reevaluar las expectativas: Es importante establecer expectativas realistas y recordar que la perfección es inalcanzable. Aceptar los errores como parte del proceso de aprendizaje es fundamental.
Evitar la comparación: Al no compararse con los demás, uno puede centrarse en su propio progreso y desarrollo. Este enfoque permite valorar las mejoras y aprendizajes individuales, en lugar de medir el éxito en función de estándares externos que pueden ser irrelevantes o inalcanzables.
Trabajar el merecimiento: Ayuda a reconocer y celebrar los logros, reforzando la autoestima y la confianza, interrumpe el ciclo de autocrítica, fomenta la validación interna, y desarrolla la autocompasión. Técnicas como la reflexión positiva, la visualización de éxitos pasados y el establecimiento de metas realistas contribuyen a construir una autopercepción más equilibrada, mitigando la sensación de ser un fraude y permitiendo disfrutar plenamente de los éxitos.
Sentir que tu esfuerzo pasa desapercibido, las renuncias que hacemos para avanzar en nuestra carrera y la constante lucha por que nuestra voz sea escuchada al mismo nivel que la de nuestros colegas hombres, es una realidad compleja. Abordar y superar aquellas áreas en las que no nos sentimos “suficientes” no solo empodera a cada abogada en su crecimiento personal y profesional, sino que también fortalece la profesión en su conjunto. Las animo a tomar acciones concretas: busquen apoyo, compartan sus historias, celebren cada logro y establezcan metas realistas. Juntas podemos crear un entorno más justo e inclusivo, donde las futuras generaciones de abogadas encuentren un camino más fácil y equitativo.
Referencias:
Clance, P. R., & Imes, S. A. (1978). The Impostor Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 15(3), 241–247.

Acerca de la autora:
Yamel Cázares es socia de EC RUBIO, tiene experiencia en derecho corporativo, constitución de sociedades y gobierno corporativo, inversión extranjera y expansión de negocios. Su práctica abarca joint ventures, contratos, M&A, PLD, startups y FINTECH. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con una Maestría en Derecho de las Empresas por la Universidad Anáhuac.
*Este artículo es publicado bajo la responsabilidad exclusiva de su autora y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.