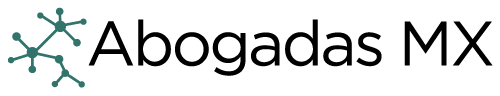En este trabajo se presentan las opiniones profesionales de Claudette Salinas Leyva, Isabel Cervantes, Natalia Herrera, Victoria Orantes y Andrea Campos Ibañez, integrantes de la Clínica en Derecho y Política Pública (CDPP) del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Por ello, su contenido no debe interpretarse como un posicionamiento oficial o particular de institución alguna. Agradecemos a Martha Montiel, Patricia Pérez, Ana María Zorrilla, Alma Cruz, Ivonne Garza, Isla Chávez y Marco Sánchez por su colaboración en la elaboración de este proyecto.
El propósito de este artículo es ofrecer una visión general sobre un proyecto centrado en la implementación de un programa de educación jurídica para mujeres privadas de libertad. Con ello, aspiramos a sentar las bases de un esfuerzo transversal cuyo objetivo es dar cumplimiento al artículo 45, apartado B, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo a la reinserción social, e incidir positivamente en un grupo que enfrenta discriminación y obstáculos estructurales que limitan el pleno ejercicio de sus derechos. Creemos que esta iniciativa es una valiosa oportunidad para visibilizar y fomentar espacios de reflexión que conduzcan a acciones encaminadas a reconsiderar cómo la confluencia entre política pública y derecho puede impactar positivamente en la vida de estas mujeres.
Para comprender mejor la situación de las mujeres privadas de su libertad, es necesario remontarnos a los datos registrados por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Según el Micrositio sobre Población Penitenciaria del Gobierno de la Ciudad, en la capital del país existen 1,532 mujeres privadas de su libertad alojadas en dos centros penitenciarios de la ciudad: 154 se encuentran en el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan de la zona sur y 1,378 en el Centro Femenil de Reinserción Social Santha Martha en la zona norte. Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del INEGI, en el 2021 7 de cada 10 mujeres privadas de la libertad se encontraban en el rango de edad de 18 a 39 años.
Existe una enorme área de oportunidad para invertir en la formación de las mujeres privadas de su libertad. Dentro de los esfuerzos existentes se encuentra una iniciativa en la Ciudad de México (CDMX). En alianza con el Instituto Nacional de Educación para Adultos, el Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la CDMX ofrece programas curriculares que abarcan desde la educación primaria hasta las licenciaturas en Derecho, Ciencias Políticas, Administración Urbana y Creación Literaria.
Todos estos programas se imparten en el Centro Escolar de cada Centro Penitenciario. Para acceder a ellos se necesitan tres cosas: el certificado del nivel educativo anterior, el CURP y el Acta de Nacimiento. Por lo tanto, cualquier mujer privada de su libertad puede beneficiarse del programa. Aunque, en caso de no cumplir con los requisitos, las mujeres también pueden inscribirse a cursos extraescolares sobre idiomas, informática, ciencias, administración y desarrollo humano. Desafortunadamente, en años anteriores se documentó que “las faltas de convocatorias, motivación, calidad y promoción” dificultan el éxito del programa. También existen registros de algunos proyectos impulsados por la UNAM mediante el área de servicio social y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta última, en alianza con la iniciativa de Inclusión Financiera de Banco Santander, han brindado talleres de educación financiera en el marco del programa “De vuelta a la comunidad”.
Dado que solamente el 15.92% de las mujeres privadas de su libertad en la Ciudad de México cuentan con educación media superior, consideramos que impulsar un programa orientado a la obtención de una Licenciatura en Derecho no sería lo óptimo, pues se excluiría a un gran porcentaje de la población. Sin embargo, reconocemos los beneficios potenciales que la educación jurídica conlleva. Por esta razón, consideramos valiosa la creación de un programa o una serie de cursos extracurriculares que apoye a las mujeres durante su estancia en los Centros de Reinserción. Para ello, visualizamos este programa como uno que (1) informe sobre derechos humanos y derechos procesales de las mujeres; (2) oriente a las mujeres para entender su proceso legal; y (3) comunique cuáles son los recursos legales con los que cuentan para mejorar su situación de privación de su libertad. De esta manera, cualquier mujer, incluso sin título en Derecho, puede comenzar a abogar por mejorar sus condiciones de vida.
Indicadores relevantes para la elaboración de un programa de educación jurídica para mujeres privadas de su libertad
Una parte esencial de cualquier programa de política pública es contar con indicadores relevantes que permitan valorar el diseño de la propuesta de inicio a fin. Esto con el objetivo de dimensionar el impacto real de la intervención y poder corregir en el camino con las mejoras necesarias. Tener indicadores concretos y medibles es una herramienta de medición necesaria para evaluar el impacto real y material del programa en la vida de las mujeres privadas de su libertad. Asimismo, es un instrumento que se puede utilizar para la toma de decisiones a partir de una evaluación de la utilidad y el producto del proyecto.
Tomando en cuenta lo anterior, consideramos sumamente relevante establecer indicadores de análisis que se estimen esenciales para poder llevar a cabo la evaluación de programas o políticas públicas. Siguiendo un análisis de la División de Política Social de la Cámara de Diputados, existen características mínimas que dichos indicadores deben tener para que resulten eficientes; como pertenecer a un marco conceptual, ser específicos, explícitos, tener una larga duración en el tiempo, ser oportunos, claros, comparables, factibles y ser sensibles al cambio en el fenómeno.
Con base en la información anterior, mencionaremos los indicadores que, desde nuestra perspectiva, serían relevantes para poder llevar a cabo un programa de educación jurídica para mujeres privadas de su libertad. En primer lugar, es importante esclarecer que creemos que es útil dividir los criterios en tres grupos distintos: (1) datos sobre las mujeres privadas de su libertad en la CDMX; (2) información sobre los centros penitenciarios para mujeres en la CDMX y (3) datos sobre las personas que trabajan o son voluntarias en los centros penitenciarios. Esta distinción nos permitirá acotar el estudio y adaptarlo al contexto social oportuno, así como identificar los recursos con los que cuenta para el diseño del programa.
Después de haber establecido esta clasificación, los criterios que se tomarán en cuenta para las mujeres privadas de su libertad son los siguientes:
- Número de mujeres en ambos centros de reinserción social.
- Niveles de educación de las mujeres en los centros.
- Niveles de alfabetización.
- Estado en el que se encuentra su proceso.
- Presupuesto promedio de los centros de reinserción social.
- Programas vocacionales con los que cuentan los centros.
- Número de mujeres que se encuentran en algunos de estos programas.
- Programas de conocimiento jurídico u otros programas relevantes.
- Porcentaje de personas voluntarias que cuenta con una especialidad en pedagogía.
- Porcentaje de mujeres egresadas de la institución.
El objetivo de tomar estos datos puede verse de dos formas. Por un lado, podría brindarnos un panorama general del estado de los centros de reinserción social en los que se pretende llevar a cabo el proyecto. Esto sería benéfico para obtener un diagnóstico preliminar del contexto de los centros de reinserción social y así poder tomar decisiones informadas sobre cómo diseñar el programa para el grupo específico de mujeres. Por otro lado, con los datos seleccionados podríamos comenzar a generar una especie de filtro para ir acotando dicho grupo de mujeres. Esto es fundamental, pues parte de la idea de querer trabajar con grupos de enfoque pequeños y específicos, de manera que, tanto la aplicación, como la evaluación del programa, se estructure de la forma más eficiente.
Ahora, la importancia de los criterios específicos sobre las personas voluntarias recae en la forma en la que se impartirán las clases. Pues si bien, las personas que las impartan necesitan contar con conocimientos jurídicos, eso es solo una parte. Consideramos esencial que también puedan estructurar las clases de manera dinámica y flexible para que se puedan adaptar a las necesidades de las mujeres dentro del centro.