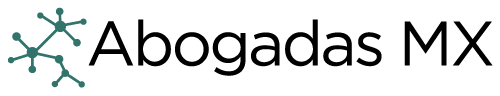“La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo, y para muchos un favor.”
Séneca
La muerte es algo que acompaña al hombre desde siempre, forma parte del proceso natural de la vida, algo que ineludiblemente ocurrirá. Desde que nacemos, lo único que tenemos seguro es que vamos a morir.
Numerosos avances científicos y tecnológicos nos han permitido hacer la vida más placentera, más sana y con una mayor calidad de vida; sin embargo, son precisamente estos avances los que ahora nos juegan en contra, pues han logrado prolongar la vida, o, más que la vida, la simple existencia, que en algunos casos, se traduce en obligarnos a vivir cuando el cuerpo ya no es capaz de sobrevivir por sí mismo.
Derivado lo anterior es que ha cobrado relevancia el cuestionamiento respecto al derecho a una muerte humana o digna, la eutanasia, que, a fin de cuentas, no es más que el derecho a la libre determinación del momento y forma en la cual deseamos poner fin a nuestra vida en el, no tan improbable, escenario de padecer alguna enfermedad en fase terminal y que nos someta a un sufrimiento innecesario.
Etimológicamente, la palabra eutanasia proviene de los vocablos griegos eu que significa “bueno” y thanatos que significa “muerte”, por lo que, atendiendo al significado literal, eutanasia significa “buena muerte”. Por otra parte, la palabra suicidio deriva del latín sui que significa “sí mismo” y caedere que significa “matar,” esto es “matarse por sí mismo”. Es, a la luz de estas dos palabras, que surge el concepto suicidio médicamente asistido, el cual es definido por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como “la ayuda que da un médico a un paciente, en respuesta a su solicitud, proporcionándole los medios para suicidarse y es el paciente quien realiza la acción final que causa la muerte”.
Ahora bien ¿debemos entender el derecho a decidir sobre cómo morir como una parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad?
Si abordamos el tema partiendo del principio de autonomía, reconocido desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual nos dota a todas las personas del derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, podemos desprender que éste incluye la decisión de cómo y cuándo morir. Asimismo, visto desde la perspectiva de los principios de autonomía y beneficencia, dos de los principios rectores de la Bioética, se desprende que los pacientes tienen el derecho de proporcionar un consentimiento informado sobre recibir o no un tratamiento, y los médicos deben respetar y sujetarse a esa decisión, pues no se puede buscar hacer un bien a costa de generar un daño, superando así la concepción paternalista acogida en la doctrina hipocrática bajo la cual profesional médico podía imponer su propia manera de hacer el bien sin contar con el consentimiento del paciente.
En el plano internacional, países como Holanda, España, Bélgica y en América Canadá, Estados Unidos y Colombia, cuentan con legislación en la cual se prevé y está permitida la eutanasia. En México, si bien se encuentra prohibida la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, hemos conseguido un avance al contemplar en la Ley General de Salud el derecho que tiene toda persona a decidir sobre recibir o no algún tipo de tratamiento que pudiera prolongar su vida en caso de padecer alguna enfermedad terminal; también llamada eutanasia pasiva, la cual se lleva a cabo a través de la suscripción de un documento denominado declaración de voluntad anticipada, en el cual, cualquier persona, aún cuando no padezca ninguna enfermedad, puede expresar su decisión de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural.
En este orden de ideas, advertimos que en nuestro país, probablemente el principal reto que enfrentamos es el de incrementar el alcance de la legislación existente sobre voluntad anticipada, esto es, ampliar la gama de opciones a las que tendría derecho dentro del principio de autonomía, permitiendo optar por el acceso a tratamientos que pudieran poner fin al dolor y sufrimiento que provocan estas enfermedades y no acotarlo únicamente a los alcances previstos como parte de la eutanasia pasiva.
Es así, como en nuestra percepción, nos lleva a considerar que el concepto de libre desarrollo de la personalidad debiese extenderse no únicamente al modo en cómo una persona desea vivir, sino también al cómo desea morir, sin obligar e imponer a las personas el padecer todo el sufrimiento que implica padecer determinadas enfermedades.

Sobre la autora:
Patricia Ixchel Duarte Villegas. Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, asociada en CMS Woodhouse Lorente Ludlow, S.C. del área de Infraestructura. Actualmente estudia de manera remota la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid.