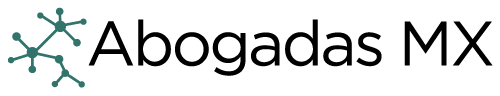A lo largo de este último año y medio mucho se ha hablado sobre el tema de violencia y discriminación con base en género y la inclusión de la mujer en el ámbito laboral y no es que no se hablara de esto, sin embargo, en los últimos años con la insostenibilidad de la situación y la indiferencia de las autoridades este se ha vuelto nuestro pan de cada día.
Me pongo a pensar en todas las pláticas, webinars, talleres y seminarios a los que he asistido con la finalidad de descubrir el Santo Grial de las políticas que aseguren una efectiva inclusión y ahora me es inevitable pensar en esto: cuando hablamos de inclusión para todas las mujeres en el ámbito laboral ¿a qué mujeres nos estamos refiriendo?
A todas las personas que hemos participado de alguna manera en estos espacios, nos queda claro que todas las políticas están siendo encaminadas para la inclusión de las mujeres cis heterosexuales, en primera instancia y, en segunda plano, aunque no se mencione expresamente, mujeres cis homosexuales. Sin embargo, es muy importante que empecemos a pensar en aquella parte de la población que hoy en día está sufriendo la mayor parte de la discriminación y que se encuentra en una precariedad inadmisible: las mujeres trans.
De acuerdo con el Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales publicado el 7 de agosto de 2020, la situación de exclusión laboral que sufren las personas trans y de género diverso, es un fenómeno generalizado en los países de Latinoamérica, en los cuales, aproximadamente, únicamente entre el 10-12% de la población trans cuenta con un empleo formal.
Sin embargo, se estima que estas cifras son tan sólo un pequeño aproximado pues ni en México ni en otros países de la región latinoamericana se cuenta con estudios serios o estadísticas que reflejen la situación real que vive esta parte de la población pues no se cuenta con un registro o censo formal. Los únicos datos que de vez en cuando se pueden rescatar, son aquellos que se recopilan a través de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, lo que resulta preocupante pues esto da pie a que se les invisibilice y no se tomen en cuenta sus necesidades.
Por otro lado, a esto también se suma que no en todas las entidades del país se protege o regula el derecho a la identidad y esto deriva en que muchas veces estas personas no pueden ser capaces de cambiar legalmente al género con el que se identifican o se enfrentan a diversos obstáculos burocráticos e institucionales que, de igual manera, representan una imposibilidad para obtener un empleo formal y les obliga a enfrenarse a situaciones de acoso y discriminación.
Esto nos lleva a una realidad que siguen viviendo las personas trans y que les sigue poniendo en una situación de vulnerabilidad frente al resto. El no reconocer su identidad de género es violatorio de derechos humanos, como el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, aún más grave, nuestro sistema legal permite que esto siga sucediendo pues, aunque en la Constitución y diversos tratados internacionales de los que México es parte estos derechos sean reconocidos, hay que recordar que, a nivel Federal, cada Estado tiene la facultad de regular derechos civiles.
De acuerdo con el Manual para la Inclusión de Personas Trans, elaborado en conjunto por la Fundación Human Rights Campaign, PepsiCo y la firma legal Baker McKenzie, únicamente 11 estados de los 32 que componen la Republica Mexicana han implementado mecanismos legales para velar por el reconocimiento de derechos de las personas trans, haciendo que éstas se sitúen en distintos escenarios para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, incluso sólo por diferencias demográficas.
De lo anterior, también se desprende que el fenómeno de la migración interna en México es un fenómeno económico social que permea en la calidad de vida a la que pueden acceder las personas trans. Por ejemplo, no es lo mismo ser una persona trans en la Ciudad de México en donde el derecho al cambio de identidad está reconocido y regulado a ser una persona trans ubicada en la Sierra Norte de Puebla donde, además de no contar con el reconocimiento de estos derechos, viven en comunidades profundamente machistas, misóginas y transfóbicas, teniendo que vivir en una constante precariedad.
Es aquí donde la sociedad civil debe jugar un papel más activo para el avance en el reconocimiento de sus derechos pues ésta es el principal motor para la modificación y/o implementación de leyes y otros mecanismos para el reconocimiento y ejercicio de derechos, lo que deriva en la necesidad e incluso obligación moral de educarnos más sobre el tema con la finalidad de erradicar los prejuicios y estereotipos que se tienen de las personas trans, evitando que perdure este sistema de discriminación sistémica y constante a una población ya de por sí vulnerable.
Referencias:
- Soledad Garcia Muñoz. (2020). Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 7 de agosto del 2020, de Comisión Interamericana de Derechos Humanos Sitio web: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PersonasTransDESCA-es.pdf
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], artículos 1 y 4, 5 de febrero de 1917
- Ibidem, artículos 73 y 124

Sobre la autora:
Fernanda Méndez es Asociada Middle Senior de la Firma Basham, Ringe y Correa, S.C. en la oficina de Ciudad de México. Su área de especialización se encuentra en la Propiedad Industrial, específicamente, consultoría en materia de signos distintivos. Licenciada en Derecho por la UNAM, con más de 6 años de experiencia.
Miembro activo del Comité de Diversidad e Inclusión de Basham, velando por la inclusión y no discriminación de la comunidad LGBT+ en el entorno laboral.
*Este artículo es publicado bajo la responsabilidad exclusiva de su autor(a) y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.