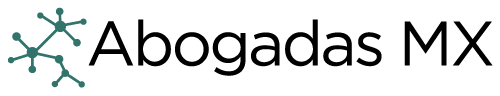A manera de contexto, en México la Ley Federal de Trabajo actualmente prevé en su artículo 164 que, desde una perspectiva laboral, las mujeres disfrutan de los mismos derechos y, a su vez, tienen las mismas obligaciones, que los hombres.
Curiosamente, dicha ley también prevé que, en caso de nacimiento de hijos, las madres trabajadoras podrán disfrutar de un descanso de seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al parto y, en caso de adopción, un descanso de seis semanas, ambos con goce de sueldo; mientras que, los hombres trabajadores, solamente podrán disponer de un periodo de paternidad de cinco días laborales con goce de sueldo.
Parece que las disposiciones previstas en la misma ley no son conscientes entre sí, ¿están de acuerdo? Esto, pues la propia ley que pone en igualdad de circunstancias a un hombre y una mujer, no les otorga los mismos derechos y obligaciones a éstos y, en su lugar, impone tratos diferenciados e injustificados que dan lugar a la discriminación de género, como es el caso de las licencias de paternidad y maternidad.
Si bien es claro que el plazo del periodo de maternidad, en su momento, se fijó en torno a la anatomía del cuerpo femenino como consecuencia de la lactancia, el hecho de que, hoy en día, con avances en las facilidades sobre este tema (accesos a cuartos de lactancia en los espacios laborales o extractores de leche), sigan existiendo periodos de maternidad y paternidad inequitativos, perpetúa los roles de género con connotaciones sexistas y, además, les genera cargas adicionales a las mujeres vis-a-vis su desarrollo profesional.
Como ejemplo de estas cargas está el que solicitar un periodo de maternidad conlleva la desconexión de una madre de sus actividades laborales – al perderse contacto con clientes, colegas y superiores dentro de la institución- y, al momento de su regreso, implica un inevitable e indubitable retroceso en su crecimiento y experiencia profesional, así como un proceso de readaptación en el trabajo que puede traducirse en ajustes de nómina, información de avances o proyectos y en la necesidad de construir un entorno nuevo para desarrollarse como trabajadora y madre al mismo tiempo.
El hecho de que un hombre no tenga derecho a solicitar un periodo de paternidad equitativo al de maternidad, indirectamente obliga a las mujeres a solicitar el periodo de maternidad completo y tomar un rol activo en la crianza de hijos, lo que, como mencionamos, promueve que los estereotipos y roles de géneros no se erradiquen de raíz (es decir, a nivel legislativo). Para visualizar esta idea, supongamos que una familia promedio en México está conformada por un padre, una madre y tres hijos. Si un hombre no tiene derecho a solicitar un periodo de paternidad por el mismo tiempo que la mujer, la mujer es quién, entonces, para asistir en la crianza de hijos, debe solicitar sus periodos de maternidad, teniendo un retroceso profesional de casi un año.
En relación con lo anterior, como mecanismo para, entre otros, combatir estereotipos que presumen roles de género y que “constituyen un obstáculo [a las mujeres] para su desarrollo económico y profesional” y para favorecer a los hombres a efecto de que gocen de una crianza compartida, la Suprema Corte de México ha otorgado, a los servidores públicos de Alto Tribunal, licencias de paternidad por tres meses con goce íntegro de sueldo.
Si nuestra propia Suprema Corte otorga un periodo de paternidad más amplio al actualmente previsto en la Ley Federal del Trabajo a sus servidores, con el fin de promover la equidad de género y el rol activo de los padres en la crianza de los hijos, se vuelve interesante observar las medidas que demás órganos de alto rango en diferentes países han tomado al respecto.
Nos gustaría tomar como ejemplo de este análisis a Islandia, ¿por qué? Sencillamente por ser el país más igualitario del mundo según el Índice de Brecha de Género del Foro Económico Mundial.
El gobierno islandés ha sido uno de los grandes defensores de la igualdad de género, habiendo implementado políticas y leyes para apoyar este objetivo “años luz” antes que México, como el período de paternidad, que se implementó por primera vez en el 2000. Actualmente, la duración del periodo de maternidad y paternidad, en su conjunto, de un total de 12 meses, cada progenitor teniendo derecho a seis meses de licencia, de los cuales seis semanas son transferibles al otro.
Este periodo de paternidad remunerado no solo ayuda a los padres a desarrollar un vínculo más fuerte con sus hijos, sino que también ayuda a las mujeres a regresar al mercado laboral más fácilmente. Además, estudios han demostrado que los padres que toman un periodo de paternidad son más propensos a participar en tareas domésticas y de cuidado infantil a largo plazo, lo cual reduce la carga de trabajo de las mujeres y fomenta una distribución equitativa de las responsabilidades del hogar.
Así, es claro que los periodos de paternidad contribuyen a una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares, lo que a su vez reduce la brecha de género en el ámbito laboral y en la sociedad en general, y fortalecen a las mujeres para continuar desarrollándose profesionalmente a la par que un hombre, aún teniendo hijos.
Referencias:
Artículo 70 fracción II y II Bis de la Ley Federal de Trabajo.
Artículo 132 fracción XXVII Bis de la Ley Federal de Trabajo.
TP Cano Carla Garcia Oriana Gomez Blanca 2021
Listado de Comunicados (scjn.gob.mx) comunicado de prensa de la Suprema Corte de Justicia número 278/2021 de fecha 22 de septiembre de 2021.
Reporte Global de Brecha de Género | WEF (imco.org.mx)
Maternity/Paternity leave in Iceland | Nordic cooperation (norden.org)
Dialnet-IncrementoEnLaDuracionDelPermisoExclusivoParaPadre-8181477.pdf

Sobre las autoras:
Eugenia Portugal es asociada en Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, S.C. desde 2021, es Licenciada
en Derecho por la Universidad Iberoamericana (2021), especializada en derecho energético y corporativo transaccional, como financiamientos, fusiones y adquisiciones de proyectos.

Asociada en Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, S.C. desde 2021, es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana (2020), está especializada en derecho energético y ambiental, con un enfoque a proyectos de generación de energía eléctrica.