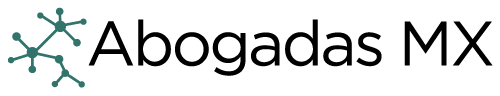A lo largo de nuestra vida profesional, especialmente como abogadas, enfrentamos momentos de gran presión y expectativas, sobre todo las propias. Cuando las cosas no resultan como queremos es fácil caer en una espiral de autocrítica y dudas sobre nuestras propias capacidades. Desde un mal día, una mala decisión, un regaño de tu manager, una mala entrevista, no obtener un proyecto o reconocimiento, hasta ser despedida de un trabajo, el fracaso puede tener muchas formas. Y es en esos momentos cuando vienen los cuestionamientos y se dejan venir todas nuestras inseguridades: ¿Soy lo suficientemente capaz para esto? ¿se van a dar cuenta que soy un fraude? ¿nunca saldré de ésto y no volveré a encontrar un trabajo y voy a terminar viviendo bajo un puente?
Hemos vivido ésta dinámica tóxica miles de veces, y no solo lo vemos en nosotras, sino con mujeres a nuestro alrededor que son increíblemente talentosas, pero cuando se trata de lidiar con la frustración de no ser “perfectas” o en lo que nuestra cabeza pareciera serlo, nos derrumbamos.
¿Por Qué es Más Difícil para las Mujeres Lidiar con el Fracaso?
Las mujeres a menudo sentimos la presión de ser perfectas tanto en el ámbito profesional como en el personal: te tienes que ver bien, pero también tienes que ser amable, pero no débil y sin parecer ruda, y todo esto mientras lidias con colitis y hormonas vueltas locas. Como dijo América Ferrera en Barbie:“Es literalmente imposible ser una mujer”.
Lo anterior se refuerza con la falta de modelos a seguir, tanto masculinos como femeninos, en posiciones de liderazgo que difícilmente se permiten mostrarse vulnerables. Y lo más terrible de toda ésta dinámica tóxica es que todo esto no solo afecta el resultado de un proyecto o la obtención de un reconocimiento, sino también cómo nos vemos a nosotras mismas, poniendo en peligro nuestra confianza y autoestima.
En ocasiones pensamos que a las mujeres no se nos permite equivocarnos o que al hacerlo podemos percibirnos como débiles o menos capaces pero siempre es importante recordar que el fracaso es un requerimiento indispensable del camino al éxito para cualquier persona, no existe un maestro que no haya sido un aprendiz ni un profesional que no haya sido un amateur, por eso es necesario abrazar los fracasos y entender que sólo viendo hacía atrás se pueden conectar los puntos y observar la ruta que nos llevó al éxito. Tal vez en el momento puedes pensar que perder una batalla es el final del juego pero casi siempre son esas pequeñas derrotas las que más nos enseñan.
El Tamaño de Nuestras Metas
A nadie le gusta fracasar, pero ¿alguna vez te has cuestionado si fracasamos porque nuestras metas son lo suficientemente grandes? Si tus metas son del tamaño adecuado, inevitablemente enfrentarás fracasos antes de alcanzarlas, y eso quiere decir que algo estás haciendo bien. Es parte del proceso para convertirte en quien realmente deseas ser. Nos han enseñado que el camino hacia el éxito es siempre ascendente, pero ningún camino al éxito es lineal y mucho menos exponencial. Cada experiencia, incluida la de fracasar, forma parte del viaje. Solo tú sabes cómo se define el éxito para ti, y no es necesario cumplir las expectativas de nadie más que las tuyas.
El Poder de la Autocompasión
En momentos de adversidad, la autocompasión se vuelve crucial. Nos permite reconocer que no somos perfectas, que está bien cometer errores y que esos errores nos acercan cada vez más a nuestras metas. Los errores que cometemos no nos definen, forman una parte de todo lo que somos, y es importante abrazarlos con el mismo cariño que lo hacemos con nuestras fortalezas y éxitos; recordemos que todas las decisiones buenas y malas que hemos tomado a lo largo de nuestra carrera profesional nos han traído hasta donde estamos hoy.
Háblate a ti misma como lo harías con tus amigas cuando fracasan. Ofrece palabras de aliento y comprensión en lugar de juicios y críticas duras, pregúntate ¿qué puedes ganar cuando pierdes? Y enfócate en lo que sigue. Los fracasos pueden ofrecer valiosas lecciones y experiencias que te ayudarán a mejorar en el futuro. Lo importante no es caer, sino cómo te levantas y sales del hoyo.Cada fracaso es una oportunidad para replantear el objetivo y redescubrir lo fuertes que somos.
La Importancia de una Red de Soporte
Navegar por los fracasos se vuelve más fácil cuando tienes una red de soporte sólida. Así como es esencial ser compasiva contigo misma, también es crucial tratar a tus colegas y a los miembros de tu equipo con esa misma compasión cuando se equivocan. Crear un entorno donde los errores se vean como oportunidades de aprendizaje y crecimiento, en lugar de fallas insuperables, es clave para romper éste círculo.
Recuerda, no estás sola en este camino. Todas enfrentamos fracasos, miedos y desafíos, y es a través de la autocompasión y el apoyo mutuo que podemos encontrar la fuerza para superarlos, transformarlos y seguir adelante.

Acerca de las autoras:
Karen Novoa es Counsel, Product & Commercial para México en Uber, Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana con más de 15 años de experiencia como abogada in house en las industrias de tecnología, retail y telecomunicaciones.

María Fernanda Ramírez Flores es Employment Counsel for Spanish-Speaking LATAM Countries. Ha centrado su práctica en el derecho laboral, especializándose en el asesoramiento al sector empresarial. Antes de unirse a Uber, formó parte de las principales firmas de abogados en México, donde guió a empresas multinacionales en procesos complejos relacionados con su estructura laboral.
*Este artículo es publicado bajo la responsabilidad exclusiva de sus autoras y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.