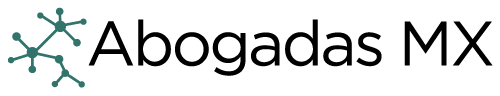Mucho se habla hoy en día de la diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el trabajo, pero pocas empresas incorporan estas prácticas a su cultura corporativa, promoviendo espacios más seguros y agradables para sus colaboradores. No basta con dejar la DEI como una idea o pensamiento decorando las paredes de los centros de trabajo. Las organizaciones deben crear estrategias, programas, políticas e impulsar una cultura para lograrlo.
La diversidad, equidad e inclusión son conceptos que coexisten para generar y hacer referencia a la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin importar el género, orientación sexual, nacionalidad, creencias, apariencia física, edad, economía, intereses personales, etc., y en el aspecto laboral se vuelven una vía para mejorar e impulsar perspectivas comunes y de mayor impacto.
En Grupo Modelo, que es el lugar donde trabajo, tenemos un propósito: Soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar, y para lograrlo, empezamos desde adentro. Como compañía, estamos comprometidas en ser una empresa que vive la DEI e impulsa a sus colaboradores a que fomenten, practiquen y desarrollen en sus actividades, esta línea de valores y pensamientos.
Para una empresa que esta comprometida con la DEI, lo más importante es su gente, su mayor fortaleza es el equipo de personas diversas que complementan los procesos y proyectos y permiten una mejor toma de decisiones y resultados superiores. Parte del enfoque es atraer, contratar, comprometer, promover y apoyar el mejor talento independientemente del género, etnia, orientación sexual, edad, creencias, entre otros, ya que un equipo diverso representa y genera mejores resultados.
La incorporación de las diferentes perspectivas de cada colaborador en proyectos, negociaciones, innovaciones, controversias y más, permite enriquecer a la compañía, al igual que generar propuestas de valor, creativas, innovadoras, soluciones positivas, potenciales proyectos e iniciativas, englobando en sí todos los ingredientes únicos que forman a cada colaborador para llegar a dichos resultados.
Desde la perspectiva legal corporativa, la DEI juega un papel sumamente importante para la toma de decisiones, así como para la generación de estrategias de asuntos legales y/o corporativos que rigen el negocio y las distintas formas de solución de controversias que se presentan en el día a día.
Hay que buscar constantemente la mejor versión de nosotras y de nuestro negocio y así poder crear un impacto positivo en las comunidades donde operamos. Los principios deben ser el centro de todo lo que hacemos; guiar la forma en que interactuamos, influenciar la forma en que tomamos decisiones y la forma en que hacemos negocios. En Grupo Modelo uno de los principales es: No tomar atajos, lo que quiere decir que la integridad, el trabajo duro, la calidad y responsabilidad son clave para construir el presente, así como un futuro mejor como compañía.
La DEI permite que estos valores estén presentes en todas las negociaciones legales y trabajar en conjunto con perspectivas nuevas, refrescantes e innovadoras que promueven la inclusión, respeto y aprendizaje en el área legal interna de la compañía, así como con nuestros clientes y/o proveedores. Ser parte del equipo legal siempre es retador, sin embargo, cuando trabajas con personas que tienen la mentalidad y el objetivo de realizar acciones incluyentes, se traduce en trabajo y resultados más ágiles.
Realizar benchmarking con otras empresas para la creación de políticas y programas a partir de las mejores prácticas nacionales e internacionales y lograr impactos en nuestra sociedad, es muy importante. Participar en un mayor número de eventos y foros en los que aprendamos y en los que expongamos las iniciativas que implementamos para asegurar que la cultura de la DEI vaya más allá de una idea, para hacerla una prioridad en nuestro día a día.
Un claro ejemplo de cómo las áreas legales pueden contribuir a la promoción y aplicación de este tipo de políticas lo vivimos en el equipo legal de Grupo Modelo cuando empezamos a trabajar juntos en términos de Acoso y Discriminación con la visión diversa que amerita el tema, tanto con nuestros colaboradores, como en las campañas que realizan nuestras marcas, en las que nuestra cultura de inclusión se vea reflejada (i.e. Campaña Muxe Orgullo).
Debemos vivir una transformación constante, también en materia de DEI. Introducir el término de Seguridad Psicológica, busca asegurar que los colaboradores se sientan libres de ser ellos mismos, sin miedo a expresarse, sea o no de un grupo vulnerable o minoritario. Actualmente, incluir el término Equidad, como otro pilar fundamental y rompiendo barreras, pues es una realidad que no somos iguales, todos somos diferentes y de eso se trata la equidad, de dar a cada uno lo que necesita y trabajar con eso todos los días.
Como abogada me siento orgullosa de pertenecer a un equipo legal diverso, incluyente, en el que las diferencias nos permiten tener puntos de vista distintos que enriquecen las discusiones sanas y nos permiten tomar mejores decisiones para crear un futuro con más motivos para brindar.

Sobre la autora:
Fernanda Mendoza Martínez es coordinadora Legal y Corporativa de Grupo Modelo, México. Cuenta con experiencia de más de 3 años en Derecho Corporativo y Transaccional, es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana CDMX.